Los indios dominaban vastas regiones que se extendían desde la cordillera hasta el sur. Pese a las viejas líneas de fortines de la época de virreyes y de las campañas al desierto realizadas por Martín Rodríguez entre 1820 y 1824, los malones o ataques indígenas llegan algunas veces hasta las poblaciones blancas o asaltaban las estancias llevando no solamente ganado, sino también mujeres y niños.
Cuatrocientos años después de la colonización, eran casi los mismos. Poseían las canoas con papagayos y ovillos de algodón hilado, azagallas y lancilas y otras cosas que, por aquellas épocas, intentaban intercambiar por abalorios y cascabeles. Eran mozos de hasta treinta años, de buena estatura; Tenían el pelo negro y grueso, cortado sobre las orejas. Algunos lo llevaban largo hasta la espalda y atado con un cordón alrededor de la cabeza a modo de trenza. Eran de buenas facciones, de estatura mediana y de color aceitunado como los tostados al sol. Unos estaban pintados de blanco, otros de negro o colorado: la cara, el cuerpo, los ojos y la nariz. No tenían armas como los españoles porque cuando se las mostraban las tomaban por el filo y se cortaban. No tenían conocimiento alguno sobre los instrumentos de hierro.
Así era Namba y no quería cambiar; les debía su aprendizaje a los ancestros ya los dioses y no pensaba defraudarlos. Ellos habían luchado por las tierras para defenderlas de los blancos y lo seguirían haciendo mientras le den las fuerzas. Con él no se negociaba…
En las noches de luna nueva, miraba el cielo y en su dialecto, mareado por el humo de alguna hierba, solía decir:
‒Aluen, luna ‒como en sueños para dormirse en pleno campo con el cielo como testigo.
Desde la Casa de las Huérfanas, se cruzó a la iglesia una joven llamada Luisa quien ayudó a Aluen a cuidar a Pedro. De paso, se entretenían leyendo poemas y bordeando carpetas para el altar.
El padre Hilario se trepó a lo alto del campanario; la sequía y los vientos eran testigos mudos de las bandadas de pájaros que se reunían a orillas del río Negro. Bajaban a beber, llegados de tierras desconocidas, aves de diferentes clases, tamaños y colores. Bendijo con sus dedos el horizonte y elevó la mirada. Pensó que la religión era un recurso para proteger a las mujeres ya las criadas, pero que no debía interferir en su felicidad. Creía que para Aluen había llegado el momento de partir de ese lugar sagrado para comenzar a crecer, a disfrutar de la vida junto al hombre que la amaba. Jamás le preguntó sobre él y ella, tan callada siempre, nunca habló de afecto hacia alguien y menos de amor. Parecía no conocer el sentimiento, es que nadie le había enseñado el significado y su poder. Tal vez, con la llegada de Pedro pudo llenar un vacío que por su destino no había imaginado. El padre Hilario la quería como una hija, hasta la veía pequeña en sueños igual que cualquier niña jugando en un parque, por la campiña o en el patio de la iglesia. ¿Y tu risa? Era tan contagiosa como sus lágrimas y suavizaban la angustia atemporal, el miedo que a veces lo acechaba en las noches cuando escuchaba los gritos, casi aullidos, de los indios que venían para vengar la sangre derramada de los suyos. Esa incertidumbre era demoledora y entonces abría el armario de la sacristía donde tenía los libros de misa y de doctrinas y los ojeaba buscando señales, pócimas, para sus males. Aquellos textos eran heredados y tenían las tapas deformadas porque la piel o el cuero que los encuadernaba estaban mal curtido o deteriorado por la humedad, el polvo y los hongos.
‒Me duele el pecho de tanto estar encerrado, padre Hilario ‒le comentaba Aluen como al pasar porque no quería preocuparlo demasiado.
‒Debes tener paciencia, pronto tu vida va a cambiar.
‒¿Cómo lo sabe?
‒Lo sé, eso es lo importante.
Para tranquilidad de Aluen, Leiva no había regresado. Esa conducta era sospechosa. ¿Quién podría creerle a un desquiciado? Aluen siempre estaría en peligro, salvo que tuviera a Pedro acompañándola. Él había dicho que regresaría, pero pasaban los días y no aparecía por la iglesia.
‒¡Padre, necesita pasteles para esta semana! ‒gritó doña Ramona desde el atrio.
‒Trae, hija, que siempre son bienvenidos ‒respondió el cura desde el piso porque se había caído al pisarse la sotana. Es que era demasiado torpe. Algún día se quebraría la cadera de tanto subir a buscar libros viejos oa arreglar el techo de la parroquia, cuando el viento volaba las chapas llenas de óxido que él mismo restauraba.
‒¿Todo bien?
-Mas o menos.
‒¿Cómo más o menos?
‒Acércate ‒le ordenó a Ramona‒. ¿Tú le contaste a Pedro Medina sobre Aluen y su hijo? ¿Tú que me prometiste guardar silencio estuviste hablando a mis espaldas?
‒Le juro que no, padre Hilario.
‒¡No jures! ¡Sin juramentos!
‒Bueno, perdón. Yo le… No dije nada.
‒Entonces, ¿quién pudo ser? Aunque confieso que debo darle las gracias porque salvó a Aluen de que Manuel Leiva se llevara a su hijo para la casa y que ella, obligada, tuviera que ir detrás para no dejar solo al niño.
‒¿El hijo es de Leiva? ‒preguntó Ramona con curiosidad.
‒Eres terrible, mujer. Te gusta el chisme. No sé, Aluen jamás lo mencionó y no creo que lo vaya a decir nunca. Recuerda que quería morir o regalar a su hijo.
‒Es verdad, pobre niña. Nadie sabe qué siente en verdad. Su interior es un oscuro laberinto de preguntas sin respuestas y de soledad. Sabe, imagino quien le llevó la noticia al joven Pedro.
‒Y tú, quien va a ser.
‒¡Le dije que no! Fue mi sobrina Francisca.
‒Pero…si es casi muda esa muchacha.
‒No habla, pero se fija.
‒Eres graciosa. Me alegro. Ve a hacer los pasteles. ¡Vamos!
**

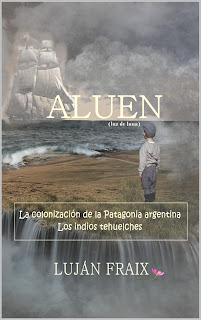
No hay comentarios:
Publicar un comentario